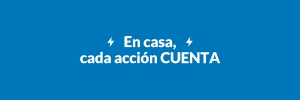Una alianza potente entre las compañías Teastral (Paraná) y Haceme la segunda (Santa Fe) derivó en Onírico, un espacio diminuto e infinito en el que la manipulación de objetos, la interacción con el público y la improvisación llenó de fantasía la Sala Metamorfosis del complejo Casa Boulevard.
Una tenue brisa sabatina los fue arremolinando en torno al 80 de calle Ituzaingó. Fueron llegando en silencio, charlando por lo bajo, riendo de vez en cuando. Sin preguntarse qué había habido ahí antes, treparon un zigzag en pendiente y en un vestíbulo saludaron a los que se mostraron propicios hasta ser los suficientes como para que se habilite sala.
Fueron peregrinos ansiosos en el breve pasillo de ingreso y niños sin edad en busca de una butaca, antes de quedarse impertérritos frente a una escena casi despojada en la que dormía un payaso, rodeado de objetos que no arrojaban demasiadas pistas.
En el epicentro, sobre el cubo, recostado, apoyado en un punto clave, los zapatones, el pantalón exagerado, la chaqueta amplia, la cara pintada, la sobresaliente nariz esférica, la cabeza semiafeitada formaban una medialuna indescifrable. El artista practicaba un raro equilibrio, metáfora acaso de la savia vital cuando se resiste a la lógica terminante de una balanza de platillos, que sopesa de a ratos lo real y al instante siguiente se deja vencer por el deseo que se despereza durante el ensueño.

Con esa misma imagen sobrevendrán los aplausos del final, cuando la historia contada ya haya sido guardada en el recuerdo de los espectadores que desandarán la charla de vestíbulo, la quebrada empalizada de ingreso y la vereda angosta, para recorrer en fila india, hasta no ser más que sombras musitantes esfumándose tras un perfil de casas bajas y árboles despeinados por el otoño.
Entre el alfa y el omega teatral, Julián Bruna desplegó un abecedario de recursos, multihabitados de lenguajes, donde la palabra guía el espectáculo en el sentido de que motoriza la acción, aunque prácticamente no se la pronuncia.
Si en el principio de la creación de Onírico hubo una soga, dos poleas y un intento por unir lo que estaba separado, en el devenir del proceso se agregaron otros elementos que debían reunir dos condiciones: que entren en una valija de viajero y que le permitan al artista dar cuerda al mecanismo de la imaginación en los destinatarios.
Hay que decir, entonces, que ese propósito se alcanzó con la puesta en escena de una cadena de momentos dominados por la diversión y la emoción. Un sorbo tras otro, el disparate, la ocurrencia y la ternura fueron modelando un vínculo dialogal con la platea. En efecto, el ir y venir de bocaditos de pan humeante le permitieron a los asistentes conectar con sus experiencias interiores y armar, en base a un signo teatral polisémico, una historia personal e intransferible y al mismo tiempo compartida con los vecinos de función.
Hay una amabilidad en la gracia de Bruna que opera como un aglutinante de espontaneidad. Se intuye en él cierto goce en el sosiego que lleva a que la actuación le dé tiempo al desarrollo de las escenas, sin apurar los remates, para que se desenvuelva sin atropellos la sensibilidad del espectador. Sobre ese telón de fondo sobreviene la reiteración del gesto improvisado o la improvisación lisa y llana, la galería de juegos corporales, las ocurrencias y el humor, en el que se combina de manera destacable la selección de los fragmentos musicales.

La puesta en tanto narrativa es ligera, liviana. Hay una simpleza comunicante: rápidamente el público se ausenta del aquí y ahora y pasa a habitar el tiempo y el espacio del relato: el cuartito del ingenio. Sin embargo, Onírico contiene detalles que dan cuenta de un trabajo arduo en su armado, con el ensayo suficiente para que el protagonista domine el entorno escénico y actúe con autoridad y naturalidad, como si estuviera inventando sobre la marcha cuando desovilla la rutina.
Por otro lado, Onírico logra construir un puente fraternal desde donde es posible emprender un viaje sin mapa a esa región de la sensibilidad jovial, simpática, para encontrar un tesoro valioso y corriente, que no se compra ni está a la venta.
De hecho, es paradójicamente complejo el dispositivo de comunicación en que se transformó la sala, si se atiende a que la representación sencilla que estaba a la vista y al oído de todos generaba reacciones singulares en cada espectador, conversaciones con esencias íntimas, no racionales, intransferibles con el uso de palabras, que es una de las marcas expresivas de lo escenificado, espejado en su nombre.
En Onírico, soñar parece ser una forma de vida, una apuesta, una estrategia para poner en escena, en acto; probar la fortaleza de lo cierto y lo sabido; intentarlo sin frustrarse, aunque no salga en la primera prueba; regar la tierra hasta que la semilla estalle en fulgores tibios.
No obstante, la vigilia de la que Onírico se hace eco es de una inocencia candorosa, sin lugar para la pesadilla, eso en que suelen transformarse hasta los sueños más nobles en apariencia. Por eso, además de entretener y divertir, la obra encierra un programa político, una propuesta con implicancias en distintas escalas: ser fiel a las convicciones, creer incluso contra toda evidencia, para hacer del mundo un espacio amoroso y anhelado.
La llamita de fósforo en la mirada con que cada cual se retiró de la función puede ser interpretado como una forma de evidencia de que fue movilizante el primer efecto de Onírico. Como aquellos extremos que penden de poleas distantes con que arranca el espectáculo, para algunos el recuerdo quedará asociado a un sabroso entrenamiento pasajero; para otros, será un impulso para labrar de otra manera, empezando por el almácigo propio, confiando en que el contagio puede iluminar lo que permanece en las penumbras de la época.
Ficha técnico artística
Autoría: Julián Bruna, Ezequiel Caridad
Actúa: Julián Bruna
Dirección: Ezequiel Caridad
Escenografía: Oscar Bruna
Diseño de vestuario: Lucas Ruscitti
Diseño visual: Mila Etérea
Realización de vestuario: Raquel Modenesi
Video: Marcos Berneri
Fotografía: Julieta Correa