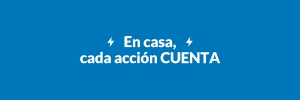En la memoria de la ciudad sigue resonando el único tono de la corneta del heladero que partía el celofán de la siesta con su sonido opaco, aunque perfectamente distinguible.
🛞 Hace una bocha, el vendedor ambulante llegaba pedaleando en un triciclo de ruedas balones, con su uniforme impecable, el birrete haciendo juego y una limitada gama de sabores para los palitos, los bombones y las tacitas. Con un gesto de chamán, sacaba los pedidos de un cubo de chapa con tapa bisagra, que mantenía la temperatura de las delicias.
Era la prehistoria de un negocio formidable, al que le siguieron heladerías estratégicamente ubicadas que multiplicaron las opciones en gustos.
Aunque hoy todo se pueda resolver con Pedidos Ya, Rappi o Vamos Rápido, aquellos universos siguen latiendo, acucuruchados entre las fotos de la abuela o derritiéndose en el recuerdo de vecinos entrados en años.
A mediados del siglo pasado, una alianza procuraba fomentar una industria promisoria: la de las cremas heladas. Para la producción y venta de Smak, la empresa Marymil de Santa Fe aportaba la materia prima y desde Buenos Aires la firma Noel organizaba la logística. Gracias a esa franquicia, los helados llegaban a Paraná, Rosario y Córdoba.
Marymil contaba con instalaciones azulejadas y mosaicos en el piso de todos sus edificios, más de 100 operarios en planta y, lo que más impresionaba, las cámaras congeladoras que soportaban 30° bajo cero para que los 80.000 Smaks diarios sean conservados, distribuidos y vendidos con su calidad intacta.
Era un mundo distinto. Fue el inicio de un proceso de industrialización y comercialización que nos ha arrimado hasta estas formas de degustación de mayor comodidad, aunque un poco más impersonales. Lo que iguala las épocas es la expectativa por disfrutar el helado, ante el reto provocador de ganarle al tiempo antes de que se haga agua.